Isabel Román Gutiérrez
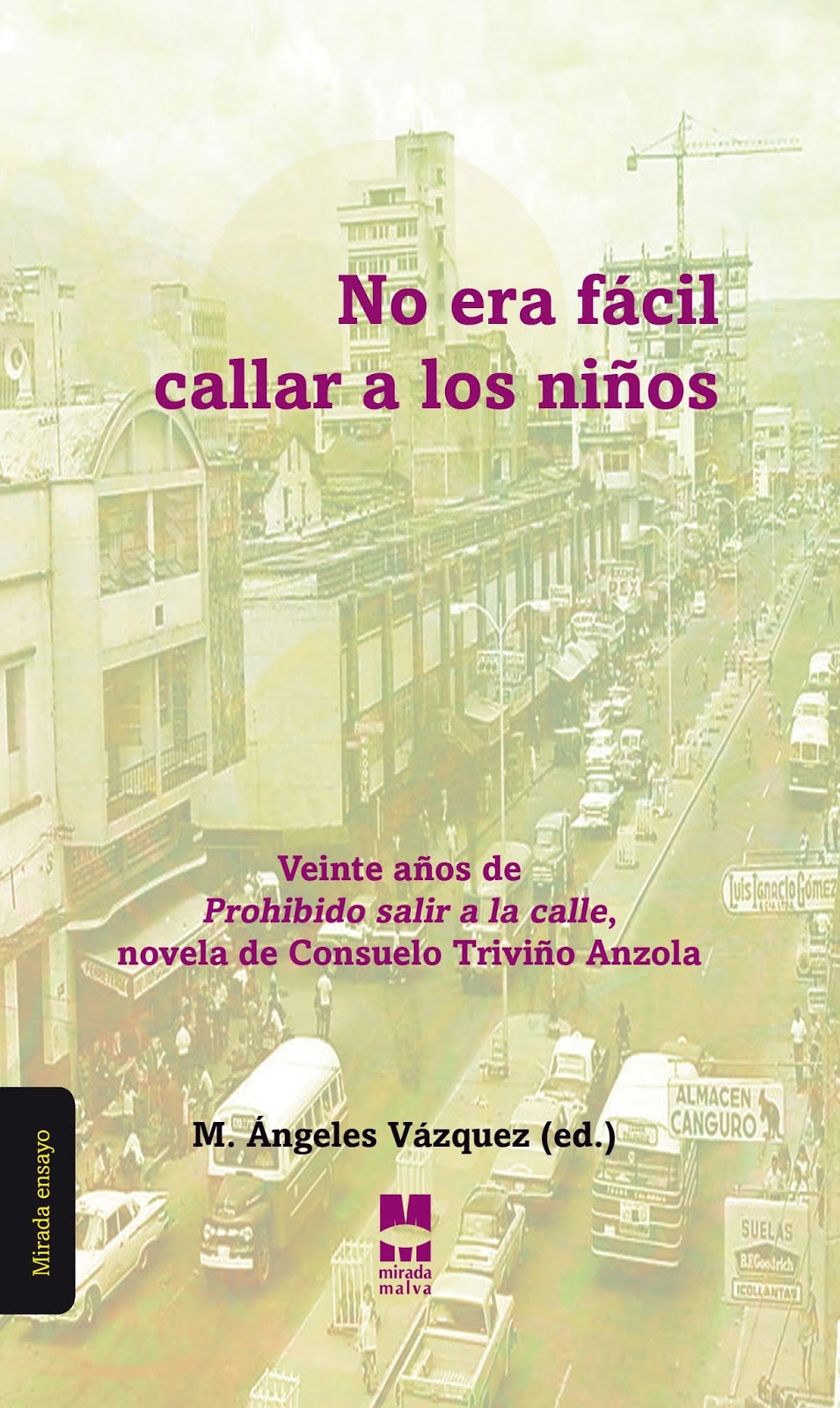
El sortilegio de las palabras contra el olvido:
Prohibido salir a la calle, de Consuelo Triviño
Por Isabel Román Gutiérrez
Universidad de Sevilla
En el año 2018 publicaba la colombiana Consuelo Triviño Anzola Transterrados (Valencia, Calambur), una espléndida novela sobre la pérdida de las raíces vitales y culturales de quienes se ven obligados a abandonar su tierra. Fruto de esa experiencia, que también vivió al trasladarse a Madrid, fue su primera novela, Prohibido salir a la calle (Planeta, Bogotá, 1998), en la que Triviño acude a la memoria como único lenitivo para paliar la melancolía, de tal modo que parece que entre la primera y la última de sus obras hay un fuerte nexo de unión.
El recurso que me quedaba para no morir de pena ‑le confiesa a Concepción Bados‑ era la memoria y así empecé a escuchar las voces de los míos y el mundo de la infancia emergió con toda su magia por el sortilegio de las palabras de mi abuela, de mis tías, de mis padres, de las gentes del barrio, por el murmullo de la calle, de los medios de comunicación, la radio y la televisión que nos cautivaba y hasta por los anuncios de las calles que se me presentaban con todas sus luces[1].
Resulta indudable el tono autoficcional de la novela. En varias ocasiones más ha declarado Triviño datos o anécdotas personales que la identifican con la protagonista de su relato[2]. En este sentido, resulta muy interesante acudir a las notas autobiográficas que la autora desgrana en uno de los textos de su blog[3], en la medida en que permiten comprobar cómo la vivencia se transmuta en materia literaria:
Teníamos entre diez y doce años en mayo del 68. A esa edad, las niñas de mi ciudad no podíamos salir a la calle donde corríamos peligro. […] Éramos niñas y debíamos obedecer a los mayores que nos sujetaban al espacio cerrado de la familia. Tan solo explorábamos una parte mínima del barrio en donde acabábamos de instalarnos: un lote abandonado al frente, el jardín de la vecina con quien a veces se nos permitía ir a jugar […]. Por entonces, el mundo al vuelo entraba por la ventana del televisor.
La autora constata aquí el fracaso de aquellas ilusiones surgidas de la esperanza de cambio social: los hippies, la rebeldía, la demanda de revolución, las promesas de libertad… se quedan al final en nada. Continúa Triviño: “una promesa para los setenta que nos esperaban, tortuosa adolescencia que enfrentaba el pasado y el presente irreconciliables.” El inconfundible tono manriqueño traduce la melancolía de las esperanzas perdidas:
¿Qué se hicieron las fábricas, los obreros, los hippies, los alternativos, como Summerhill, con su escuela de la libertad, qué fue de tanta liberación como trajeron? Discursos con los que crecimos, mientras los poderes fácticos nos atravesaban hasta la médula de los huesos reduciendo a cenizas aquel tiempo de la juventud que buscaba con el famoso Pablus Gallinazo una flor para mascar[4] .
La novela, claro está, se ha abordado desde el punto de vista del relato autobiográfico. Ha sido calificada también de relato de formación o Bildungsroman, e incluso, desde la perspectiva del análisis de género, como novela femenina[5]. Y es cierto que la novela permite todas esas aproximaciones, pero es mucho más que eso, porque en realidad es un relato sobre la palabra y la escritura, sobre cómo la voz –las voces- nos define en el mundo y en nuestro propio interior[6].
El carácter testimonial de la novela es, por ello, secundario, por más que la autora maneje con extraordinaria habilidad y eficacia un relato en primera persona (como, por otra parte, demostró sobradamente en La semilla de la ira, de 2008) que, sin embargo, dista mucho de ser ingenuo, como se verá más adelante. Se nutre sin duda de la memoria y el recuerdo, pero la experiencia personal trasciende los límites de lo individual y adquiere carácter universal en tanto que experiencia humana. Retazos de la vivencia autobiográfica se manipulan y transforman en el relato, tal como sucede con la anécdota de “la prima que se perdió y apareció llorando en una esquina porque no encontraba el camino de regreso”[7], cuya soledad, cuyo miedo infantil en medio de la gran urbe, se adjudican en el relato a Tomás, el hermano menor, perdido por culpa de la protagonista, Clara Osorio. Si abre el objetivo, el lector se percatará de que la peripecia (en el sentido literal) de la pequeña Clara, alimentada de historias vividas, no hace sino desvelar la pérdida del paraíso de la infancia; si lo abre un poco más, esa peripecia se convierte en trasunto de la frustración de toda una sociedad, la colombiana. Gustavo Arango ha sabido encontrar la clave interpretativa de los mecanismos del relato autobiográfico: las enumeraciones son “el inventario de un naufragio”, el uso del imperfecto “un intento por preservar un pasado que ya no existe”[8].
Por ello Prohibido salir a la calle, reeditada en dos ocasiones (Madrid, Mirada Malva, 2009, y Medellín, Sílaba, 2011), es considerada, y no sin razón, una de las grandes obras de la narrativa colombiana contemporánea. Su aparente sencillez como libro de memorias infantiles, de tono autobiográfico, va desvelando ante el lector a medida que pasa las páginas un complejísimo mundo en el que se cruzan diversos ejes temáticos enlazados con singular coherencia a través de la mirada perspicaz de la voz narradora. La vida de la niña Clara Osorio transcurre entre La Laguna, donde la abuela dirige su rancho y a donde regresa en las vacaciones, y Bogotá, ciudad a la que se trasladan en busca de un empleo mejor para la madre. La abuela, que les acompaña en el desplazamiento para ayudar a su hija Sara[9], abandonada por el marido y al cargo de cuatro hijos (la mayor, Clara; Tomás, y los dos gemelos, Pepe y Pacho, que el padre ni siquiera llegó a conocer), las tías, los hermanos y los primos conforman el entorno familiar[10], cerrado y desconfiado al principio, del que Clara sale paulatinamente para captar con avidez lo poco que a su mirada infantil va ofreciendo la gran ciudad[11].
Dos hechos parecen marcar la vivencia de la pequeña Clara en La Laguna: su vinculación con el mundo natural (orugas, perros, tortugas, insectos de todo tipo, con los que incluso muestra una crueldad infantil[12]) y su obsesión, desde el primer momento del relato, por la palabra, hablada o escrita, la comunicación. Se enfada porque su muñeca no habla, corrige el lenguaje de Tomás y persigue con afán los sonidos que van emitiendo los gemelos, a quienes se esfuerza en enseñar a hablar y con quienes consigue entenderse a través de un código personalísimo. De hecho, cuando Pacho pronuncia su primera palabra inteligible (papá), se extraña de que para nadie más sea un acontecimiento digno de celebración: “El dos de diciembre de 1963 ocurrió otra cosa importante que no sé por qué no figura en el álbum ni en el cuaderno de mamá […]. Yo salí corriendo a contárselo a todo el mundo. Recuerdo que grité, pero nadie me hizo caso” (17). Pero es un personaje también fascinado por las historias: ella misma no para de hablar (ni de escribir), hasta el punto de que Felisa la define como “lora mojada”, y “para oreja” cada vez que tiene oportunidad para escuchar los relatos de los adultos (concede vida propia a aquellos cuyas historias ha escuchado y de algún modo habitaron la casa, sean personajes de cuentos o dichos populares, como Misia Martina o Nemesio, el pastorcillo mentiroso, sean las ánimas del purgatorio). Pero no es la única. Tanto las mujeres de la familia (la abuela, la madre, las tías) como el padre (en otro sentido) sienten una profunda atracción por las historias del pasado: “y empezaban a hablar de tantas personas que eran parte de unos recuerdos que yo no había vivido, pero que formaban parte de mí” (57). La abuela recuerda a sus padres (que vivieron una relación amorosa similar a la relatada por Chateaubriand en Atala, de quien recibe el nombre) y disfruta evocando sus recuerdos: “Entonces me atrevía a preguntarle cosas de su vida y ella me contaba historias. En esos momentos su cara cambiaba y a mí me parecía que me quería” (30). También a la madre que, además, escribe un “Cuaderno de recuerdos y poesía” en el que, como hará Clara poco después, trata de fijar sus recuerdos infantiles, y “ensaya una novela en la que cuenta su vida cuando era pequeña” (17-18) que seduce a la pequeña Clara le emociona el pasado:
Lo que más le gustaba a mamá era recordar con la abuela historias de la familia, de parientes lejanos y extraños que pasaban por la finca. A mí también me gustaba saber los detalles de esas vidas. Creo que hablar de esos tiempos, como decían ellas, las tranquilizaba, mucho más que hablar mal de los hombres en general. Era evidente que si se quejaban de lo malos que eran, se ponían nerviosas y nos callaban o nos mandaban al patio. En cambio, cuando recordaban sus vidas nos dejaban preguntar y nos perdonaban las faltas (58).
La atracción por el lenguaje convierte la oralidad en uno de los resortes fundamentales del relato, no solo por la seducción que las historias contadas verbalmente ejercen sobre la narradora, sino también en la medida en que trata de proporcionar la impresión de un discurso infantil poco elaborado:
Los domingos armábamos paseo donde la tía Ana. Tomás y yo saltábamos de felicidad porque nos fascinaba Viaje al fondo del mar y Perdidos en el espacio y la abuela comentaba, ¿qué le verán a esa caja?, yo no sé ni lo que pasa en Losi o como se llame, Lassie, corregíamos nosotros, dizque un perro hablando, eso no tiene fundamento. Y yo pensaba, mientras la escuchaba, pobrecita la abuela, ella no sabe de esas cosas. Entonces la veía como si fuera más pequeña que yo y sentía que la quería desde el fondo de mí, aunque a veces no la comprendiera (36).
Y es que la naturalidad es fundamental en ese discurso. A Clara le resulta tan importante que incluso, en la enumeración de fórmulas educadas que propone la madre, se rebela cuando una le parece forzada: “Eso de, fuera tan amable, jamás me salía aunque lo ensayara frente al espejo” (20).
Las palabras crean un espacio en sí mismo muy pequeño, el de la mirada íntima, asombrada a veces y a veces contestataria, de una niña. Pero, en gran medida debido a la estructura del relato (que también comentaré después), ese espacio se abre y alcanza problemas familiares, sociales, políticos, porque Clara atiende a las conversaciones de los mayores (y así se entera de la violencia), a las noticias que alguien lee en el periódico (la ley sobre el abandono paterno) o a los anuncios y carteles publicitarios de las calles[13]. Y todo ello dejando también abierto el espacioso campo de la imaginación, que se convierte, junto con las palabras[14], en el refugio secreto de Clara, el lugar en el que puede sentirse protagonista de sus ficciones favoritas o recrear un ámbito familiar apacible con una figura paterna convencional.
La rebeldía es uno de los rasgos sobresalientes del personaje. Transgrede, con su escapada clandestina, incluso el propio título de la novela. Pero no es la única transgresión: rechaza la imagen del padre que la madre transmite, no entiende la sumisión ante la violencia masculina ‑“qué hombres tan malos, decían, y volvían a acordarse del marido que colgaba a la mujer de las vigas del techo y la azotaba. Era una santa, decía ella, y yo pensaba, en secreto, ¿por qué se dejaría pegar? ¿no tendría al lado una escoba o una piedra?” (44)‑, se resiste a aceptar las pequeñas injusticias que la madre comete con respecto a los primos, ideadores de algunos juegos violentos, o la diferente consideración y educación otorgada a varones y hembras, porque el hermano menor, Tomás, es mimado y consentido, es “el hombre de la casa”:
Y no había manera de luchar contra el hombre de la casa que dejaba todo tirado para que se lo recogieran. Niña, guarde esos zapatos, me ordenaba, pero si no son míos, protestaba yo, no importa, decía, ¿cuándo me hará caso sin protestar? […] Lo que quería era ponerlo a hacer algo, para que no se creyera el rey de la casa (47).
Por fin, se enfrenta al ámbito familiar que coarta sus aspiraciones: no quiere ser maestra, “la que nos va a sacar adelante”, sino astronauta, como Valentina Tereshkova, y, más tarde, como paliativo ante la perplejidad que le producen las contradicciones de la sociedad, antropóloga, socióloga o escritora, profesiones, cualquiera de ellas, susceptibles de propiciar cambios en un mundo que le desagrada profundamente:
Tanto me molestaba que hicieran planes con mi futuro, que escaparme me parecía una solución, para que nadie me dijera lo que tenía que hacer. A veces me imaginaba que me iba como Marco Polo a la China, otras veces daba la vuelta al mundo con Julio Verne, cuando no me encontraba en la selva viviendo una de las aventuras de Tarzán. […] Ojalá el fantasma viniera a rescatarme, pensaba yo, con unos deseos inmensos de ser mayor y libre (60-61).
A pesar de que quiere ser rescatada como las tradicionales heroínas débiles, la pequeña Clara aspira a parecerse a Diana Palmer, la esposa del fantasma, el personaje de la historieta[15], que no responde en absoluto al papel tradicional femenino: aviadora, aventurera, misionera, trabaja para la ONU. ·”Yo quería ser Diana Palmer, y vivir en esa casita de jade, en la playa dorada”.
Clara se alinea pues con su padre, de ideas subversivas, y su primo Gerardo:
Mi primo Gerardo decía que en la escuela no enseñaban a pensar, que enseñaban a obedecer, nada más. Al otro lado solo llegaban los obedientes. Yo era desobediente, con lo que no podría llegar al otro lado. ¿En qué lado estará mi primo Gerardo?, me preguntaba, cada vez que lo veía llegar con su mochila sucia y sus libros (125).
Pero lo cierto es que su familia no responde al modelo convencional idealizado (aunque sí a la realidad del país). La familia, explica la maestra, “es la base de la sociedad. Eso lo aprendíamos de memoria, pero entonces no lo entendíamos muy bien. Familia y sociedad en el fondo eran cosas demasiado difíciles de explicar porque todas las familias no eran iguales y sociedad era una palabra rara”. Ambos conceptos responden a cuestiones abstractas que no tienen que ver con su realidad. Cuando le pide la maestra un dibujo de la familia, Clarita, que no conoce a su padre (y se avergüenza por ello e inventa mentiras), pinta al señor Forero, que viene desde la finca y les trae alimentos, con atuendo campesino de ruana y sombrero, una indumentaria impensable en el padre. Por eso su dibujo es inusual:
Me gustaba ese señor, aunque no tanto como para desear que fuera mi papá. Sin embargo, me pareció más fácil pensar en él cuando hice el dibujo de la familia. La madre quedó más grande que el padre y los gemelos parecían hormigas […]. Yo me dibujé al lado derecho de la madre y puse: hija mayor, a mi lado Tomás: hijo segundo, y a la izquierda de la madre, el señor Forero con ruana y sombrero: padre ‑falso‑ y los gemelos: hijos menores (19-20).
Lo cierto es que le cuesta imaginar al padre ausente como cabeza de familia, y por ello la presencia de la madre, que es quien sostiene el hogar, se subraya al aparecer más grande en el dibujo. Los papeles tradicionales de la familia no responden a lo que se le inculca: “El padre: la cabeza del hogar: sostiene la casa, va a trabajar y trae la plata. La madre: cuida a los hijos, los educa y hace los oficios de la casa, escribían todos” (20). En el hogar de los Osorio, el padre está ausente, la madre desempeña las funciones del cabeza de familia y la abuela las de la madre. Así, la pequeña tiene la sensación de que la suya es una familia impostada, de manera que no le importa fantasear con una tradicional o incluso inventarla: “Yo veía que lo que me enseñaban en la escuela era lo contrario de lo que pasaba en mi casa: la cabeza del hogar no estaba, la mamá no hacía los trabajos domésticos. La abuela ocupaba el lugar de la mamá y la mamá el del papá. Por nada del mundo quería contarle eso a la maestra”. Por ello, Clara se rebela también ante la educación convencional:
¿Qué es educar a los hijos?, preguntaba la maestra, y respondía enseguida, enseñarles a vivir en sociedad. […] Vivir en sociedad, pensé, debe de ser algo importante, cosa de personas grandes, como estar en una fiesta. Yo no sabía lo que tenía que hacer si me encontraba alaguna vez en sociedad. En el periódico había una página especial: Sociales de Bogotá. Allí había fotos de matrimonios en la iglesia de la Porciúncula o Las Aguas, de fiestas de quince años, de bailes, de bautizos y cumpleaños, de señoras con moñas y capul, de niñas con diademas y niños con corbatín. Eso era para mí la sociedad (23).
El trazado del personaje se encuadra en una muy cuidada elaboración narrativa. La mirada infantil está matizada por una segunda enunciación, la del personaje adulto que en realidad reconstruye, a partir de la memoria y del cuaderno de recuerdos de la niña (que solo aparece, en total coherencia con el decurso temporal, en el capítulo titulado “Cuaderno de recuerdos”, que corresponde al año 1968), un relato en el que tienen cabida perspectivas diferentes[16]. Hay, pues, una doble evocación: la de la niña, que rememora en su cuaderno, desde 1968, con once años, los anteriores[17], y la de la voz narradora adulta, desde el presente: “Todo el mundo decía que mamá era bonita. […] Recuerdo sus ojos color miel, su piel trigueña y suave, la veo pintándose el pelo con coca cola y agua oxigenada” (63-64). “¡Dios mío! ahora que lo pienso fui muy feliz aquel año que llegó papá porque además pasaron cosas muy importantes en el mundo. En 1968 no se habló otra cosa que de la visita del Papa” (168)[18]. Se crea, de esta manera, una doble estructura temporal que ofrece a su vez dos perspectivas distintas del mismo personaje y una diferente vivencia del tiempo: la del presente, que proyecta una mirada melancólica sobre el pasado, y la de la infancia, que se desarrolla en un tiempo psicológico idealizado, vivido con delectación por la pequeña Clara: “Entonces el tiempo no parecía llevar a ninguna parte. Podía quedarme una tarde observando el movimiento de los gusanos y poniéndoles trampas. Las cosas ocurrían muy despacio. Yo no tenía idea del correr de los días…” (16).
Es esta segunda voz que se impone la que construye también, a través de la mirada infantil, el espacio de la novela. Así, Clara Osorio va trazando no solo su propia transformación física y espiritual o la pérdida de un paraíso infantil (cuyas carencias no alcanza a asumir), sino también un panorama de la vida en la capital, Bogotá, pinceladas de la vida en el campo y de la emigración a la ciudad. Como ha observado Darío Ruiz Gómez[19], la ciudad es apenas entrevista en fragmentos. El tránsito de la protagonista por su espacio es limitado: la casa de la vecina, las calles y las tiendas cercanas, el solar de enfrente, donde se instala una familia campesina cuyos hábitos y vestimenta comienzan a parecerle arcaicos a Clara, imágenes fragmentarias de la ciudad apenas contempladas a través de las ventanas de un taxi, el autobús o la casa de las tías. Retazos del mundo campesino que ha abandonado (frutas y alimentos que traen algunos visitantes) contrastan con el mundo urbano que la pequeña va descubriendo. Con suma habilidad, los fragmentos conforman la mirada crítica de la protagonista, que consigue dar cuenta de las profundas transformaciones de la vida en las decisivas décadas de los sesenta y setenta: anuncios publicitarios, propaganda electoral, películas, series televisivas, productos de diversa condición, almacenes, marcas, la visita del Papa, nuevas costumbres, manifestaciones, los hippies… Un mundo cambiante en el que se cuestiona el capitalismo, con el cruento trasfondo, aludido pero nunca relatado, de la “violencia”[20] que ha costado la vida a algunos personajes y que la niña no llega a poder concretar. Sobre este asunto pesa una losa de silencio que enlaza con el título, de claro sentido simbólico: a la niña le está vedado salir sola a la calle de la capital, sobre todo en la adolescencia, por el temor a la violencia urbana (que de hecho sufre cuando le roban el reloj), pero también esa prohibición alude a la situación política colombiana durante esos años y, en última instancia, a la vida en libertad, al margen de las convenciones, a la imaginación: prohibido salir de las normas coercitivas y de las reglas sociales. Un veto que desemboca en el miedo a crecer, la auténtica “salida” a la calle, la transformación en persona adulta: “Me daba miedo volverme mayor. Tenía la idea de que el mundo estaba lleno de peligros: la marihuana, los hombres malos que abusaban, los comunistas, el Tío Sam, el Papa, su cómplice. Visto así, el mundo de los mayores no me gustaba nada” (170). Frente a la prohibición, el padre, el primo Gerardo o la prima de vida disipada representan la libertad (“Mamá y la tía Ana intentaban convencerme para que estudiara en la Normal. Yo no quería ser maestra como ellas. […] Pero el primo Gerardo me animaba para que hiciera solo lo que me gustaba”, 170).
Es la voz de la narradora adulta la que lamenta la pérdida de aquel tiempo idílico, como también la de un espacio cercano y familiar que está llamado a desaparecer:
Tenía una amiga en el barrio, un parque, una iglesia donde iba a hacer la primera comunión, una larga avenida que llevaba al centro, un sitio donde vendían unos helados de fruta en los que pensábamos siempre que estábamos contentos. Cada vez iba encontrando más cosas alrededor y la idea de dejar el barrio me llenaba de tristeza. Aquel era mi mundo y cada vez me aferraba más a él, como si temiera que alguien me lo fuera a quitar (115).
Y, sin embargo, todo se perderá con la llegada de la pubertad, que produce una profunda confusión en la niña y que está, también, tamizada por la mirada de la narradora adulta al rememorar su infancia desde el presente (los deícticos, que subrayo en cursiva, son determinantes):
Muchas veces lloraba encerrada en el closet, sin saber por qué, con unos largos quejidos que me gustaba prolongar. Al comienzo lloraba porque algo muy dentro me dolía, pero al poco tiempo empezaba a gustarme […] Acababa sin fuerzas, sin peso y tranquila. Era como si al sacar todas las lágrimas me limpiara el alma. Entonces no veía las cosas de esa forma. Fue después cuando traté de comprender por qué lloraba tanto (85).
De hecho, el relato concluye cuando la infancia termina definitivamente y da paso a la adolescencia, que supone la entrada en el mundo de los mayores: tiene su primera regla (que intenta ocultar, como su primera inclinación amorosa), se marcha su mejor amiga y abandona lo que ha sido hasta entonces su pequeño mundo al entrar en el internado. Si es simbólico el nombre elegido por Clara para la hermana recién nacida, Esperanza, fruto de la última estancia del padre en la casa, también lo es el hecho de que le entregue sin dolor su muñeca preferida, marcando el fin de una etapa vital.
Pero lo que brota de ese doble acto de memoria son fundamentalmente las palabras, mediante las que la niña refleja distintos puntos de vista, como el irónico de Clemente “El hombre dijo en tono burlón, con que esta es la hija de Sara y del lujoso maridito que la abandonó” (63) o el subversivo del padre y Gerardo:
Jamás me hubiera imaginado que el Papa fuera malo, pero si Gerardo lo decía era por algo, además, papá lo confirmaba, contándonos que hubo Papas asesinos, como los Borgia. ¿Por qué nos enseñarán tantas mentiras en el colegio?, me preguntaba. […] Me acordaba de mi maestra, […] diciendo, niñas, ahora vamos a hablar de la visita que el arcángel Gabriel le hizo a María. La pobre, creía de verdad que el Espíritu Santo había dejado embarazada a la Virgen. Me daba un poco de tristeza no poder decirle la verdad, que la Iglesia nos había engañado para que no nos levantáramos contra los ricos (169).
Y las palabras son la encarnación de los recuerdos para la narradora adulta: “¡Dios mío!, tantas palabras que me trae el viento” (76).
Tampoco es casual la estructuración de la novela. Los capítulos se construyen a modo de estampas, en cierto modo independientes, que desgranan temas que van ampliando poco a poco y progresivamente el ámbito en el que se mueve la protagonista. Si los primeros están marcados por la ausencia del padre “sin estar, él nos miraba desde la pared central de la sala, en la foto de matrimonio, encima del sofá” (21)[21], a partir de su aparición, en el capítulo octavo, el relato toma como eje la figura paterna. Se trata de un personaje contradictorio: de buena presencia, imaginativo, divertido, culto, pero bebedor empedernido, ausente y ocioso, irresponsable con respecto a su familia. Por otro lado, su perfil es contrario por completo al de su mujer, Sara, incluso ideológicamente: crítico con el presidente Lleras Restrepo, partidario del MRL[22], es de ideas revolucionarias, ateo y anarquista. Esta oposición despierta sentimientos encontrados en la pequeña Clara con respecto a sus progenitores: admira la labor callada de la madre, pero su preferencia por el padre es evidente, y le molesta la hostilidad que Sara manifiesta hacia su marido hostilidad solo paliada por la abuela, cuya mentalidad más tradicional no deja de justificarlo, señalando la necesidad de “tener aunque fuera la sombra de un marido para proteger la casa” (25). Salvo en el episodio en el que castiga su travesura (lanzar piedras a la casa de los vecinos), no hay animadversión hacia el padre por parte de la niña: es más, la madre le reprocha la adoración incondicional que siente por él: “Ella se quejaba, lloraba y me echaba en cara lo desagradecida que era, si se muere por él, decía, ¿Por qué no se larga con esa familia?” (213). Clara es consciente de la ausencia, primero, y después de la ineficacia de esa figura paterna, pero también se opone a la animosidad de la madre y las tías, ofreciendo otra perspectiva diferente del personaje:
Odiaba también que empezaran a hablar mal de los hombres, en general, y de papá, en particular. […] A ninguna de ellas se les ocurría pensar que le hubiera pasado algo grave, que estuviera enfermo, que se encontrara solo y triste. […] Con frecuencia imaginaba que papá venía y las sorprendía hablando mal. Ojalá las oiga, decía yo… (25-26).
Hay una sutil sintonía entre padre e hija, sintonía que radica en la rebeldía. De hecho, la pequeña se opone a los planes que para ella tienen forjados las mujeres de la familia, y las ideas que fructifican en su mente infantil son las paternas. Del padre hereda la mirada crítica sobre la realidad, el rechazo de la educación convencional, las ansias de libertad, por más que niña al fin y al cabo admita ritos tradicionales como la primera comunión o se enorgullezca del aspecto atildado que su papá puede mostrar a los ojos de sus compañeras de colegio.
Otra de las poderosas razones, quizá la más poderosa, de la atracción que siente Clara hacia el padre es que encandila con sus palabras. “Hablaba acariciando las palabras, dándoles formas y colores. Estas palabras, de repente, se convertían en seres vivos que saltaban a mi alrededor, como en una película de dibujos animados” (89). Tiene imaginación, cuenta historias, es divertido, y ofrece una manera muy poco convencional de entender el mundo: para él la educación consiste en enseñar a pensar, inculca en sus hijos los primeros brotes de ateísmo, se aleja de cualquier norma impuesta. Incluso por sus ideas políticas termina Clara identificando al padre con el fantasma, su héroe favorito:
El fantasma había acabado con el brujo que quería convertir a los hombres en zombis para ponerlos a trabajar en sus minas y para obligarlos a matar a todos los que se opusieran a sus planes asesinos. La mano de obra esclava era la base del enriquecimiento escandaloso, de los ambiciosos empresarios que se adueñaban de los bienes terrenales. El fantasma era amigo de todos los que trabajaban por el bien de la humanidad (162).
Esa fascinación atraviesa la novela y llega hasta el final, en el que, en medio de su desolación, el único pensamiento de la niña es “escribir muchas cartas a papá” (206), algo que traduce, si atendemos a su costumbre (suele guardar bajo el colchón sus pequeños tesoros, incluyendo “cartas secretas que le escribía a papá cuando me entraban deseos de escaparme de la casa”), sus deseos de huir de una realidad poco halagüeña. El capítulo final se titula de manera muy significativa “Adiós mamá”: la separación clausura definitivamente el periodo de la infancia. Antes de eso, Clara ha sufrido la llegada de la pubertad, la prohibición terminante que da título a la novela, la separación de su amiga Marta, el regalo de la muñeca preferida a la pequeña Esperanza. Pierde todo posible asidero para el salto en el vacío que le espera, y por eso solo se le ocurre escribir al padre, aun ausente y ocioso, como un grito de socorro dirigido a alguien tan rebelde como ella, aunque ignore su paradero: esas cartas serán la continuación del cuaderno de memorias. La novela es, como explica Jorge Urrutia[23], una metáfora de la vida social, pero también una muestra de cómo el sortilegio de las palabras permite construir una identidad. Podría decirse que la incertidumbre y el desconcierto de Clara Osorio al enfrentarse a la soledad y a lo desconocido, al mundo de los adultos, al final de la novela, “abrumada por tantos y tan confusos sentimientos”, solo encuentra consuelo en la palabra: la escritura como lenitivo, la palabra como explicación del mundo.
Incluido en AA.VV., No era fácil callar a los niños. Veinte años de Prohibido salir a la calle, novela de Consuelo Triviño Anzola; Granada: Mirada Malva, 2018
[1] Bados Ciria, Concepción: “Consuelo Triviño: una narradora trasatlántica”; Revista Hispanoamericana. Revista Digital de la Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras, 3 (2013). Disponible en http://revista.raha.es/.
[2] Así, por ejemplo, en la reciente entrevista concedida a Felipe Sánchez, del diario El País, con motivo de la publicación de Transterrados (8 de junio de 2018), reconoce que cuando era pequeña soñaba con ser astronauta, como Valentina Tereshkova, o antropóloga. Sus aspiraciones eran las mismas de Clarita Osorio.
[3] “Nuestro mayo del 68”, 13 de mayo de 2018. Disponible en <http://consuelotrivinoanzola.blogspot.com>.
[4] Pablus Gallinazus es el seudónimo de Gonzalo Navas, músico y escritor cuyas canciones de protesta, y entre ellas “Una flor para mascar” (denuncia de la miseria, la falta de trabajo y el conformismo predicado por la Iglesia), tuvieron un notable éxito en Colombia y otros lugares de Hispanoamérica. Perteneció también al movimiento nadaísta, presente en la novela de Triviño en la figura de Gerardo, el primo hippie y revolucionario.
[5] Cf. Cecilia Castro Lee, “La novela de formación en la narrativa de Rocío Vélez, Ketty Cuello, Silvia Gavis y Consuelo Triviño”, en Mª. Mercedes Jaramillo, ed.: Literatura y cultura; Bogotá: Ministerio de Cultura, 2000; Julie Lirot, “Feminist Bildungsroman in Las Cuitas de Carlota and Prohibido Salir a la Calle”, Hybrido, 55 (2003), 52-55; Helena Usandizaga, “Prohibido salir a la calle o la imposibilidad de quedarse en casa”, Ómnibus, 28 (2009), disponible en http://www.omni-bus.com/n28/prohibido.html. El relato infantil en primera persona es muy frecuente en la última narrativa hispanoamericana. Pero la novela parece también acusar la experiencia (a juzgar por la lúcida y detenida lectura que de estas novelas hace Triviño en su blog), de Judíos sin dinero, de Michael Gold (1930) y Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith (1943). Ángela I. Robledo, que la lee como novela feminista, ha señalado la transgresión del papel atribuido por la sociedad a la mujer al negarse a aceptar las profesiones que habitualmente se le han adjudicado, de tal forma que la escritura es el lugar personalísimo en el que la niña se encuentra a salvo de cualquier influencia coercitiva (“Estudio preliminar” a Prohibido salir a la calle; Biblioteca Bogotá, ICDT, 1998).
[6] Rocío Parada González (“Prohibido salir a la calle, de Consuelo Triviño: las trampas de la ternura”; Estudios de Literatura Colombiana, 21, 2007, 109-126) incide en este asunto como uno de los más relevantes del libro.
[7] En “Nuestro mayo del 68”, cit.
[8] “En busca del padre perdido: Prohibido salir a la calle”, Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. XLIX, n. 89 (2015), 172-173.
[9] La abuela es la que trae el olor del campo. Intentando conformar a todos, manteniendo el equilibrio, sacando cuando es preciso sus billetes enrollados, es la imagen de la matriarca presente en buena parte de la narrativa colombiana. Cf. José Manuel Camacho, “Habitando el abismo: La casa imposible de Consuelo Triviño”, Magia y desencanto en la narrativa colombiana; Universidad de Alicante, 2006, 261-277, p. 268.
[10] Se trata de un núcleo fundamentalmente femenino cargado de resentimiento hacia los hombres. Cuando la madre se reúne con las hermanas “se desahogaban hablando hasta por los codos”: “No hay hombre bueno, era el lema de las tres. Papá, el primero, después el marido de la tía María y luego el de la tía Ana que era cumplidor de su deber, pero muy mujeriego. Los hombres son todos muy corrompidos, decía la tía Ana” (43.44).
[11] Resulta interesante al respecto el trabajo de Álvaro Bernal “Transformación del espacio urbano e incursión de nuevos habitantes en Prohibido salir a la calle, de Consuelo Triviño”, Estudios de Literatura Colombiana, 15 (2004), 11-23.
[12] Vegetales o animales son su metáforas: el ombligo como “pepa de cereza” (9), los gemelos como garrapatas, “una mezcla de animalitos y humanos”, “pujando como perritos recién nacidos” o retorciéndose como ciempiés o lombrices (9-11). Clara siempre anda buscando insectos en el patio o mirando fascinada a las hormigas. Todas las citas de la novela corresponden a la edición de Medellín: Sílaba Editores, 2011.
[13] Tiene razón Triviño cuando comenta, en la presentación de su novela en 2007, que ese mundo creado esencialmente con palabras, por más que haya términos o modismos distintos, conforma una realidad muy similar en Colombia y en la España de los sesenta. El imaginario es exactamente el mismo: la televisión, la música, los cambios sociales…
[14] “Pero yo me quedaba pensando en tantas cosas que pasaban y que asaltaban mi mente como una plaga de cucarrones y entonces cogía mi nuevo Cuaderno de recuerdos, lo abrazaba mientras pensaba lo que iba a escribir y me escondía en la habitación” (174).
[15] The Phantom, de Lee Falk (1936) fue una serie de historietas muy populares también en España, donde se tradujo como “El héroe enmascarado”. Su mujer era Diana Palmer; su perro lobo, Diablo, y su caballo, Héroe.
[16] “La gente mayor, tan llena de secretos y yo muerta de curiosidad […]. Quería que me contaran su vida para escribirla. También me gustaba escribir las cosas importantes del día. Por eso me compré un cuaderno y lo marqué: Cuaderno de Recuerdos. Pertenece a Clara Osorio. […] En las vacaciones de diciembre de 1968 empecé a llenar mi Cuaderno de recuerdos. Era un diario donde anotaba las cosas que pasaban durante el día, pero también escribía lo que recordaba y lo que me contaban” (167).
[17] La historia parte de 1963, con el nacimiento de los gemelos, a los que el padre, que se marcha en agosto de 1962, ni siquiera conoce.
[18] Las cursivas son mías. A veces, la narración desde el presente marca en cursiva los recuerdos extraídos del cuaderno: “No sabía cómo se escribía la palabra marihuana, pero escribí en mi Cuaderno de recuerdos: La mariuana es una hierba que vuelve idiotas a las personas. ¡Qué raro, fumar una hierba que lo vuelve a uno idiota o vago! (170). “Todos los profesores tienen caras malignas, van persiguiendo a las niñas que cometen una falta para lanzarse encima como cuervos. No parece que hayan sido felices jamás, escribí en mi Cuaderno de recuerdos.” (206).
[19] “La narrativa de Consuelo Triviño Anzola”, Letras Hispanas. Revista de Literatura y de Cultura, vol. 7, nº1 (2010), 203-208.
[20] Se trata de un conflicto bipartidista, entre liberales y conservadores, que desemboca en la práctica en una guerra civil y de guerrillas, y que causó millares de muertos en las décadas de los cuarenta y los cincuenta.
[21] La marcha del padre se refiere en una breve nota (la única vez, por cierto, que se menciona el nombre paterno) en el Cuaderno de la madre. La niña oye las conversaciones de las mujeres (la madre, la abuela, las tías), y se sorprende de la concisión del apunte: “Con tanto como se habló de ese tema no veo nada en el Cuaderno de Recuerdos y Poesía, solo un comentario: Hoy 7 de agosto de 1962 Pedro salió furioso y se llevó la ropa” (17).
[22] Siglas del Movimiento Revolucionario Liberal, fundado por Alfonso López Michelsen y Álvaro Uribe Rueda, de ideología de izquierdas, opositor al bipartidismo entre conservadores y liberales.
[23] “Prohibido salir a la calle, de Consuelo Triviño, una metáfora existencial”, disponible en http://pasavante.blogspot.com/2016/01/prohibido-salir-la-calle-de-consuelo.html