Mario Rivero
Mario Rivero. Husmeacosas de la ciudad y la vida
Por Marcos Fabián Herrera
Escritor colombiano
En los primeros días de abril de 1963 en los cafetines del centro de Bogotá y en algunos círculos literarios de la bohemia capitalina, los habituales contertulios de estos espacios comentaban con desbordado interés un libro de poesía publicado días atrás. El 30 de marzo, en los talleres de la editorial Antares – Tercer Mundo, ubicados en la Transversal 6ª No. 27 – 10, se había terminado de imprimir Poemas Urbanos de Mario Rivero. Los lectores de la prensa escrita de ese periodo de la vida nacional ya estaban familiarizados con ese nombre.
Desde 1958, y con una asiduidad insólita para el oficio, el autor de estos poemas que desconcertaban a los críticos literarios del país, venía ejerciendo como comentarista de arte del diario El Espectador. Alejado del tono solemne y erudito que estilaban los escasos intérpretes de las manifestaciones plásticas del momento, Mario Rivero, reemplazaba al austríaco Walter Engel en el periódico de propiedad de la familia Cano. Con un estilo desprovisto de pretensiones académicas, que no ahorraba dosis de desparpajo, el nuevo crítico renovaba la apreciación del arte proponiéndose en cada una de sus notas acercar el público a las obras que reseñaba. Quería, con su singular visión, provocar el goce estético y distanciarse de elaboradas interpretaciones intelectuales.
El escozor que la lectura de los 20 inclasificables textos desató en los literatos encorsetados en los cánones del clasicismo griego y las métricas del soneto, había empezado el año anterior. Eduardo Mendoza Varela, director del suplemento dominical del El Tiempo, apostando decididamente por las nuevas vertientes de la literatura colombiana, publicó 5 poemas de ese volumen en gestación que con el tiempo se llamaría Poemas Urbanos. Las reacciones fueron dispares y emotivas. Calibán, para la época uno de los columnistas más leídos, sentenció el juicio más lapidario y demoledor que se recuerda sobre un libro de poesía colombiana: ¡Eso no era poesía! Desde su columna disparó descalificativos feroces contra el autor de los poemas sin dejar de cuestionar al director del suplemento. En su tribuna de opinión lamentaba la degeneración de aquel espacio concebido para la difusión de las manifestaciones más logradas del arte nacional. Un lamento proferido por un opinador nostálgico que creía que el suplemento languidecía al darle espacio a estos poemas que se ocupaban de la vida del lechero y el truhan, la prostituta y los obreros.
Las reacciones tan antagónicas frente a este conjunto de textos que no rimaban, que carecían de los aditamentos figurativos y mitológicos que otorgaban el rango de poético en las letras colombianas – ninfas, musas, olimpos, heliotropos y demás – y que estaban escritos en el lenguaje del hombre de la calle, eran explicables. Las figuras de la lírica que imperaban en el parnaso criollo aún se solazaban con la pirotecnia verbal de un adormecido parnasianismo. El culto a los moldes tradicionales y la veneración a poetas como Rafael Maya y Guillermo León Valencia, consideraba toda viso trasformador como una profanación e irrespeto a un arte, que, en Colombia, estaba ligado al poder desde que el virreinato se disolviera y naciera la república.
Estos poemas, que para Enrique Santos Montejo no eran nada distinto a un “terror de bobos ilustres”, constituían en su desapacible y desigual recepción, una necesaria incomodidad en la tradición poética nacional. Afincada en los principios creadores de una “inmaculada belleza”, la poesía nacional retozaba en la lejanía de los juegos métricos de corte decimonónico. Las vivencias citadinas de un país que veía crecer sus principales centros urbanos, escapaban a la vista en la ventana de la torre de marfil de los versificadores de la capital. Como si fuera mandato, entre más fraudulenta e impostada fuera la situación que recreaba el poema, el vate más se envanecía de su ensimismamiento. La amoldada versificación que del bucolismo imitativo pasaba al preciosismo extranjerizante, debió desacomodarse, sentir urticaria, e igual que los gacetilleros de los diarios bogotanos, experimentar desazón al leer poemas tan chocantes con su rígida estética: El primer carro lechero / pita frente a una tienda de comestibles / las palomas despiertan sobre los tejados / y se confunden con el humo de las chimeneas.
Con Poemas Urbanos, el creador se contagia de ciudad, y provoca, con un empellón, un cambio de piel en la aletargada poesía colombiana de ese momento. Estos poemas salidos de las agonías de los hombres de la ciudad privilegian la intuición y la observación frente a la racionalidad y la erudición. Es una escritura que en palabras de Mario Rivero “adhiere a una nueva concepción literaria en la cual el poeta no inventa, sino que asume su propia esencia y peculiaridad, transfiriendo estos secretos suyos de lo anónimo a lo personal y de lo singular a lo general, en términos no propiamente de belleza sino de autenticidad, lo que solo puede lograrse alejándose de los medios formales y técnicos”. Esta declaración de principios precisa un aspecto que el autor conservará desde su primer libro hasta sus últimos poemarios como Qué Corazón, Balada de la gran señora y La balada de los Pájaros. Un claro y decidido desdén por la sofisticación formal y la filigrana lingüística. El poeta – lo cree Rivero – debe inmiscuirse en lo circundante y cotidiano porque ahí emana su razón de ser. Y esto debe hacerse sin plegarse a reglas de composición o postulados literarios.
En el primer conjunto de poemas de Mario Rivero, la ciudad y sus avatares adquiere una honda resonancia y funge no solo como escenario. En este espacio convulso, se viven desgarramientos y problemáticas que afectan todos los ámbitos. Desde la vida doméstica hasta la fábrica, desde la calle hasta la taberna, la atmósfera urbana envuelve al hombre para precipitarlo en situaciones inéditas porque de la candidez de la aldea se ha pasado al desamparo. De esta forma, esta poesía se emparenta con el grito renovador que Charles Baudelaire había lanzado en El Pintor de la Vida Moderna en 1863. Interpelar a Dios, dictaminaba el poeta francés, sería una condición del nuevo creador, que, sin reatos, ya no temería asumir el mundo sin la protección de deidades. La vida, en su expresión libre y prosaica, debe permear la creación poética. La vida debe ser la poesía.
Leídos 60 años después de su publicación, Poemas Urbanos, no deja de suscitar admiración por su propósito de ruptura. En su singularidad formal, gravita un aire de desconcierto y tedio, sobresalto y perplejidad. En el poema El Padre leemos: La casa era tan sola / el barrio tan callado / que no sabíamos cómo apretar / nuestro silencio / Por las noches / la fragua rojamente nos miraba / mientras mi padre con su mano grande / corría el sudor de su pecho de arcilla. Un lamento que devela las condiciones opresivas de la metrópolis, que retrata con impavidez las rudezas de la domesticidad y de forma silenciosa dibuja la niñez que todo lo observa y memoriza. De ahí el “andar sonámbulo”, que advirtiera Andrés Holguín en la lúcida recensión que escribió para destacar el tono audaz de este inaugural libro de Rivero.
Siempre renuente a los encasillamientos teóricos y al abrigo de las escuelas y movimientos literarios, Mario Rivero y su poesía, fue no pocas veces explicado en el panorama de la literatura colombiana a partir de su genealogía. El caprichoso parentesco con libros como Suenan Timbres de Luis Vidales (1925), y El Transeúnte de Rogelio Echavarría (1964), desnaturaliza la esencia de cada uno de ellos. Más que vasos comunicantes o ligaduras artificiosas, lo que familiariza a Poemas Urbanos con estos dos libros, es un profundo desapego con una tradición impuesta. Son, en distintos momentos, genuinas manifestaciones de vanguardia.
Como todo punto de quiebre en el arte, las apreciaciones de quienes juzgan ese momento de inflexión, son ambivalentes y diversas. Si en 1963 la aparición del primer libro de Mario Rivero generó una respuesta airada en los dogmáticos del arte lírico, así mismo, voces destacadas de la poesía colombiana saludaban con regocijo la aparición de un poemario que ironizaba sobre la omnipresencia divina: El ojo de Dios / ronda/por todas partes / pega sobre las antenas de TV / se detiene/ frente / a los neones oscilantes / que anuncian / brasieres Peter Pan / o lo que el viento se llevó / luego/ se esconde en su casa de nubes. Poetas de la trascendencia de Eduardo Carranza, Aurelio Arturo, Fernando Arbeláez y Héctor Rojas Herazo, tuvieron la perspicacia y el olfato para señalar que ese modesto folleto de título escueto, desglosaba con audacia la realidad e imprimía un nuevo aire a la poesía que se escribía por aquel entonces en América Latina.
Con precedentes notables en el continente, la poesía latinoamericana convulsionaba de desasosiego y bostezaba por el hartazgo de manidas metáforas. En 1909, el poeta argentino Leopoldo Lugones, con su libro Lunario sentimental, apostaba por una poesía sobre la vida cotidiana que escarbara los sentires y las afugias de los antihéroes. Ese precepto estético de hacer con poesía la historia de las gentes sencillas abrumadas por los hechos y desdibujadas en la multitud anónima, lo confirmaría en su libro Poemas Solariegos publicado en 1927. Similar aspiración de época enarbolaba la vanguardia brasilera. Poetas como Haroldo de Campos, Oswald de Andrade y Manoel de Barros, conjuntaban danza y pintura, fervor callejero y sensualidad artística, en libros que traicionaban deliberadamente la tradición y optaban por poetizar lo grotesco y popular, lo rocambolesco y lo esperpéntico. Una perspectiva estética que en el país de la Zamba y el Bossa Nova, algunos llamaron primitiva y antropofágica. Querían abrir las fauces de la creación al mundo sin teoremas ni métodos.
Este panorama nos permite conocer la confrontación de concepciones. Los creadores entienden y asumen el oficio de la poesía desde ángulos distintos. Desde principios del siglo XX en Colombia y América Latina las corrientes literarias pugnaban por prevalecer y dar cabal comprensión a la vida en sus creaciones. En un continente que vivía espasmódicos e irregulares procesos de urbanización e industrialización, su literatura mutaba al ritmo de los cambios internos que se producían en sus geografías. Confinada a círculos especializados, especialmente en Colombia, la poesía era un arte de petimetres de salón que la empleaban como instrumento de ascenso social, reputación política y entretención de gramáticos. Se comprende que los primeros atisbos de vanguardia, fueran desdeñados al ser vistos como provocaciones y desaliños sin legitimidad social.
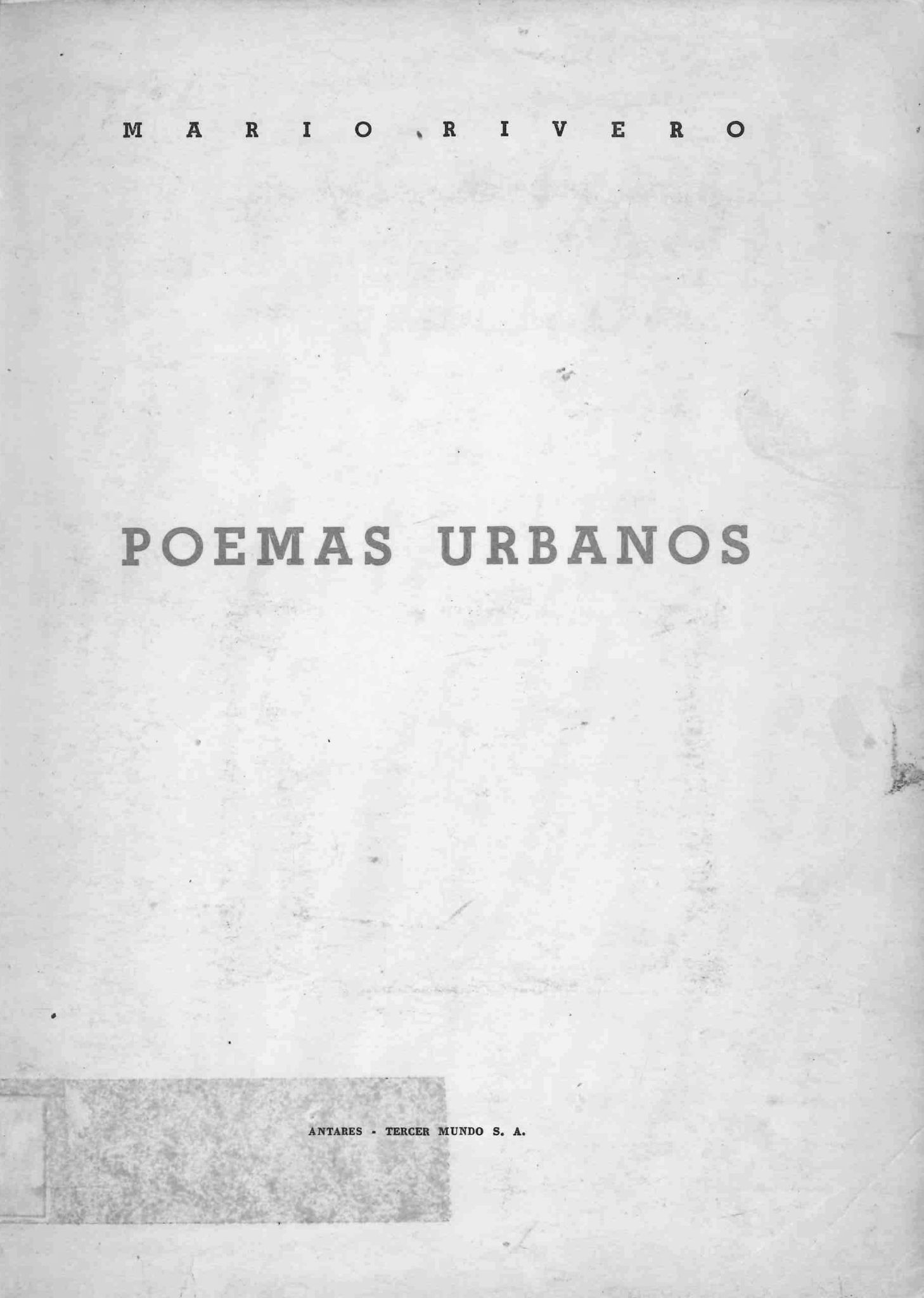
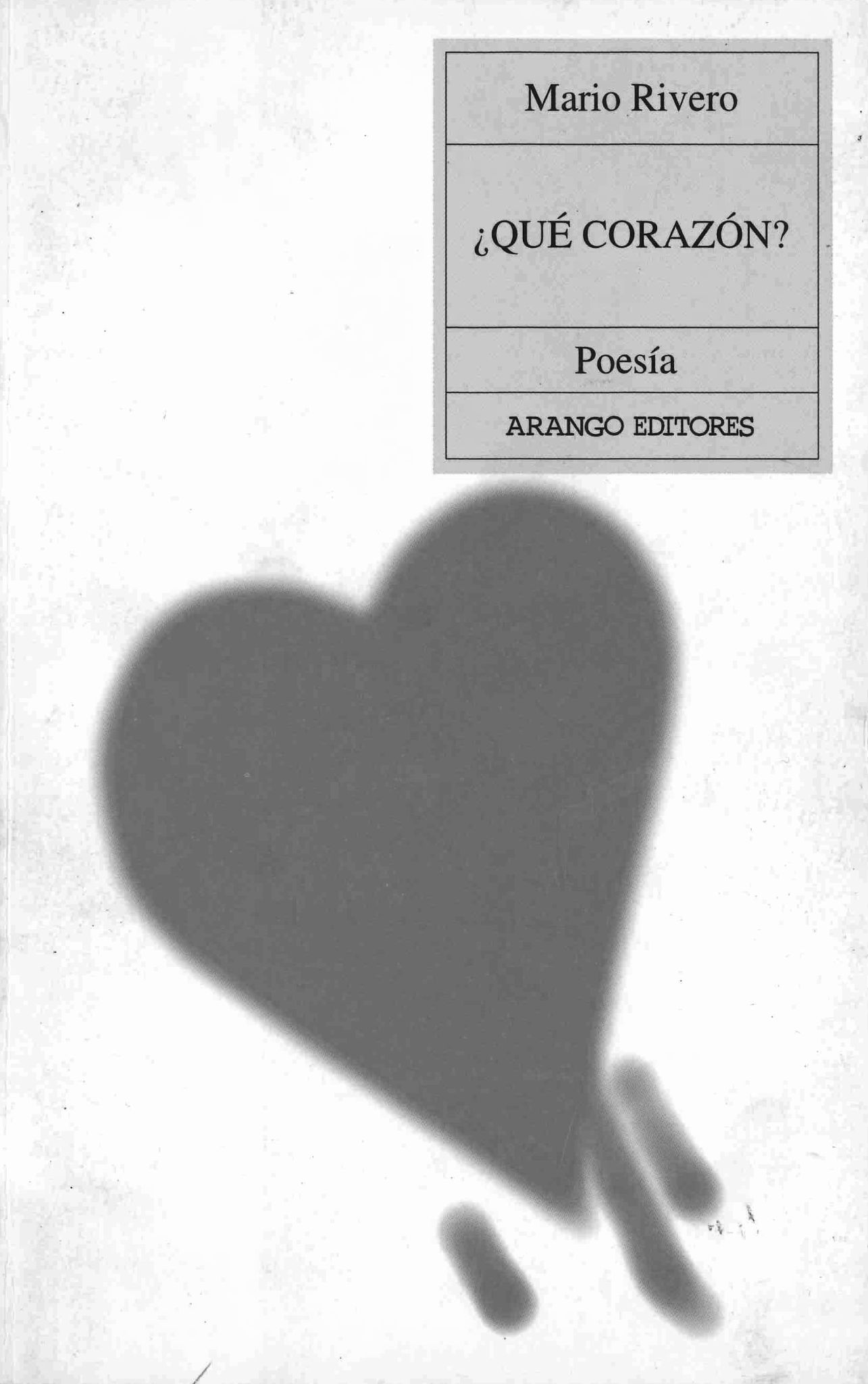


Volver a las calles
El cantante de tangos, acróbata de circos, comerciante de pieles, vendedor de libros, promotor de cabarets, cultivador de aves de corral, marchante de arte e hijo de un obrero y una modista de Envigado, Antioquia, a pesar de las diatribas y desalientos, retorna a su derrotero iniciático. Cinco años después de publicado Poemas Urbanos, aparece en las librerías un libro que desde su título anticipa su contenido: Vuelvo a las calles. Este volumen de poemas de 1968 logra confirmar la fidelidad a un universo diseccionado con mirada indiscreta y desaprensiva. Aquí reafirma su plácida intromisión en los afanes de la convulsión urbana. Como cualquier muchacho escapado de casa, / hago las calles de la ciudad, y me familiarizo con su tacto… / las hago hasta el final, / por la luz, por la sombra / ¡hasta extenuar el corazón con su asfalto!
Lector devoto de Los Cantos de Ezra Pound y de Hojas de Hierba de Walt Whitman, en este libro se refleja cierta inclinación por el tono celebratorio y litúrgico de estas dos obras capitales de la poesía estadounidense. La urbe, antes innominada, ahora se escribe en grafía mayestática porque ella misma aboga por una revisión desenfadada e iconoclasta. ¿Ves esos fuegos que se abren paso, / entre los lánguidos barridos del limpia – brisas? / Son los neones de una Bogotá, burguesa, donde hay confort, limpieza, calor… / Espesas cortinas velan los vidrios / que la separan – más allá de lo indigno – de la otra ciudad que viste un frío invierno…
Su amplio dominio de los modismos del habla popular, su vasto conocimiento del tango, la milonga y todo el universo del arrabal, reforzado por el mundo de experiencias en el barrio obrero y fabril en el que creció en su originario Envigado, en Vuelvo a las calles se trasluce con nitidez. En poemas vivenciales y desembozados, leemos el trasiego de un hombre aquejado por las penurias de la ciudad. Éramos nuevos en el vecindario. / Habíamos venido de uno de esos barrios burgueses del norte, / que separan a ricos de pobres, / como una cintura de hierro, / y cuando miré a los vecinos no me sentí animado. Afligido por su rutina, el hombre padece el fluir del tiempo. Los hechos, barnizados de intrascendencia, son anodinos pero implacables. Lo aquejan distintas visiones de una Bogotá que se esfuma y de otra que emerge. El barrio cobijado bajo el hombro del cerro, / nos pone en camino de recobrar / la borroneada imagen de la ciudad antigua. / Pero uno tiende a verlo como una cita con el submundo / todo un mundo propio, un mundo dentro del otro - / como un vasto corral de chatarra.
Definido a sí mismo como un “husmeacosas”, el poeta optará por mimetizarse en personajes – alter egos – que figuran en representaciones fieles de su pasado. Mario Rivero reivindica en su escritura la vida. No se avergüenza de sus peripecias vitales, muchas de ellas cercanas a la ilicitud. Si su corpulencia le dio apariencia de malandro y capataz, también le otorgó vigor y arrojo. Juanito Góez, una de sus más frecuentes encarnaciones, despliega los artilugios de fabulador errante siempre que la vida lo asedia con sus habituales embates. Ha recorrido un largo trecho. / Como un guerrero repleto de memorias / pero nada queda de sus jornadas. / Puedo ver el hastío bajo el mañana. / El hastío inmutable, para cada alegría que aparece.
Baladas, salmos y tangos para el desamor y el otoño
Rotulado como poeta urbano, este encasillamiento ha restringido la exploración de vertientes, que, aunque convergentes en su poética, distan del universo circunscrito a la ciudad. Si bien en su atmósfera citadina se agrupan las temáticas que son trasunto de su visión de la vida, su escritura se nutre de dimensiones variadas que cobijan desde la violencia fratricida de su país, el amor imposible que en la vejez se hace espejismo, hasta las plegarias e imprecaciones a un dios huidizo y veleidoso. Todo en formas de artesanía sonora siempre novedosa y multiforme. De ahí su cercanía con la canción y la música, la expresión prosaica y la fábula sentenciosa.
En el libro Los poemas del invierno, publicado por Arango Editores en 1996, la estación climática alude a una estancia que alberga la serenidad de la madurez. Son poemas, que, para Jaime García Mafla, “van al recogimiento, en el cual se abren las palabras a lo interior de los seres o a su vida secreta, sola y única, el amor que ya es duelo y hace que el verso esté en comunión impar con lo oculto, callado o sagrado en el hecho de vivir.” No es resignación contemplativa, pero sí un estado de armonía en el que no se ambiciona porque todo lo natural es avenido. El discurrir de la existencia se tamiza por los años que forjan una percepción decantada. Ya no soy aquel que rondaba con gula/ en pos de un fruto bello, / iluminado por la luna de su esperanza, y el deseo. / Ya no soy el que sumerge en sus tesoros / amabas manos ardientes, / y se embriaga de placer al palpar. / Ya dejé de buscar, de esperar, de abrazar… Próximos a un ascetismo que sirve para paliar la agonía de la espera, el ardor de lo inacabado o la inutilidad de la búsqueda, surgen en la etapa invernal del tiempo en el que la aceptación es consecuencia de la evolución de la vida. Cuando basta para nosotros el cabeceo del sueño, / - dormir llenos de nada, sea el sueño que sea – sin distinguir de veranos ni inviernos / seguimos dando vueltas en vano / sobre la tierra.
Si el amor es una florescencia cuyo marchitamiento libera a los humanos de los apremios del cuerpo, Flor de pena, editado en 1998, condensa el estado cimero de la reflexión poética de Mario Rivero en torno a este filón de la creación. El poeta ha llegado a un punto en el que el dolor ya no deriva en caos. El festejo de lo vivido y añorado, es una catarsis en el que no solo placeres sino los afectos se rehacen como arqueólogos de sentimientos que reconstruyen las piezas etéreas de lo que llamamos experiencia. Cuerpos que he amado. / Los que han tocado mi cuerpo entero, / y toda mi alma, en algún momento. / Lealmente entregado y disfrutados, / o casi apenas tocados, con timidez. / Entre capas y capas de olvido, / elijo algunos cuerpos y los revivo, / como quien sopla en el rescoldo, / por una brizna de calor. Definir la vida como una escombrera de sucesos, algunos inútiles otros memorables, es una visión que sobreviene cuando se renuncia a los heroísmos.
Eslabonada con esta visión, y en coincidencia con los sentimientos finiseculares que afloran en el final de una época, en 1999, una pregunta le sirve de título a un poemario que se propone hacer disección al tan mentado órgano que irriga no solo sangre sino los valores y las fuerzas más indescifrables de la órbita humana. ¿Qué Corazón?, es un puntilloso cuestionamiento que indaga no solo por la función del amor. Este reiterativo e incisivo poeta inquiere por las razones que han de fundamentar el mundo cuando la vida se agrieta y el vacío ronda la existencia. Quién arrastra su desierto/ por las vacías calles del centro/ ¿Un fantasma? ¿Un hombre? / Qué jazz – más allá del jazz- en este viernes por la noche, / ¿qué melancolía asciende? No es un tono lacrimoso ni atormentado. Tampoco es una exhortación a la muerte ni al cataclismo. Es un hombre ávido de asidero para su vida, que ante la comprobación del vacío solo cuestiona: ¿Qué sombrío estampido, aquí, a dos pasos, / hace más abandonada aún la noche/ las calles de Dios? Por eso una taciturna Marilyn Monroe escapa de la función nocturna para ser despedida en el altar profano del mundo y una desconsolada Silvia Plath en un Londres invernal desciende a su postrera cámara luego de algunos escarceos con la finitud. Lo femenino se convierte en el hilo que sostiene la vida al deseo. La decrepitud se manifiesta en este libro no solo en su versión corporal. Amar, pareciera ser el último refugio de los humanos.
Algo de esta veta se prolongará en la Balada de la gran Señora, obra publicada en el 2004. Este libro contiene uno de los poemas más logrados y menos difundidos de la obra madura de Mario Rivero. Balada en busca de Arthur Rimbaud, escrito en la etapa de mayor decantación de su reflexión poética y pensamiento creativo, es una semblanza sobre las sombras y desvaríos del genio infernal de Charleville. El trasiego vital de quien fue capaz de sentar a la belleza en sus piernas y encontrarla amarga, aquí se perfila desde los cambiantes y azarosos rostros de su vida. Un horror para cada gusto: / mendigo, sodomita, blasfemo, /borracho y ladronzuelo. / Después de tantas libertades altivas, / después de tanta curiosidad repleta, / el alma consumida, / entre lo oracular y lo obsceno, / sólo pide descansar de sí misma. / El vidente que frecuentó los excesos y los límites de la vida para horadar las convenciones y huir del mundo adocenado de los salones parisinos, en esta advocación coincide con las premisas de quien escribe: - tras rechazar la oligarquía del verso - / y zambullirse en la noche moral / donde el placer gobierna, / entre la loca juglaría bohemia / de caricias y ajenjo.
Un hálito de desprendimiento y errancia ronda este libro. Se intuye que el poeta en esta etapa de su vida es albergado por las inquietudes connaturales de quien atestigua el derrumbe de las utopías. Como si se tratara de un balance, el poeta observa por encima de su hombro el camino que ha recorrido. No lo hace para gratificarse con los oropeles de la autocompasión. Con ironía y desenfado, se despide de un mundo que comprueba ilusorio y orlado de engaños: Él ya no amaba su casa / ni los libros / Tampoco sus pájaros que había vuelto / símbolos de sus paredes / de un blanco húmedo… / Nada, o casi nada, había escapado /a aquél destino de abandonos. Es una visión crepuscular en la que el único bálsamo es el descreimiento porque este propicia la partida.
Guiado por los poemas de Mao Zedong, y convencido de la eficacia comunicativa de aquella orfebrería exacta, Mario Rivero supo renunciar a la aplastante tradición declamatoria que agobiaba a la poesía colombiana. Para él, las palabras eran meros envoltorios, instrumentos artificiosos que solo debían plegarse a las ideas y los pálpitos creativos. Por ello no sorprende que cuando Guido Tamayo le preguntara en su extenso reportaje Por qué soy Poeta, por el principio de la poesía, él enalteciera el asombro. En ese mismo diálogo definió a la poesía como exorcismo. Desde Poemas Urbanos, hasta Salmos penitenciales y La balada de los pájaros, encontramos el viaje de un hombre que auscultaba las sordideces y las rutilancias de la realidad. Con su palabra, conjuraba la rudeza y la estolidez. La calle y la vida nunca lo dejaron de asombrar.
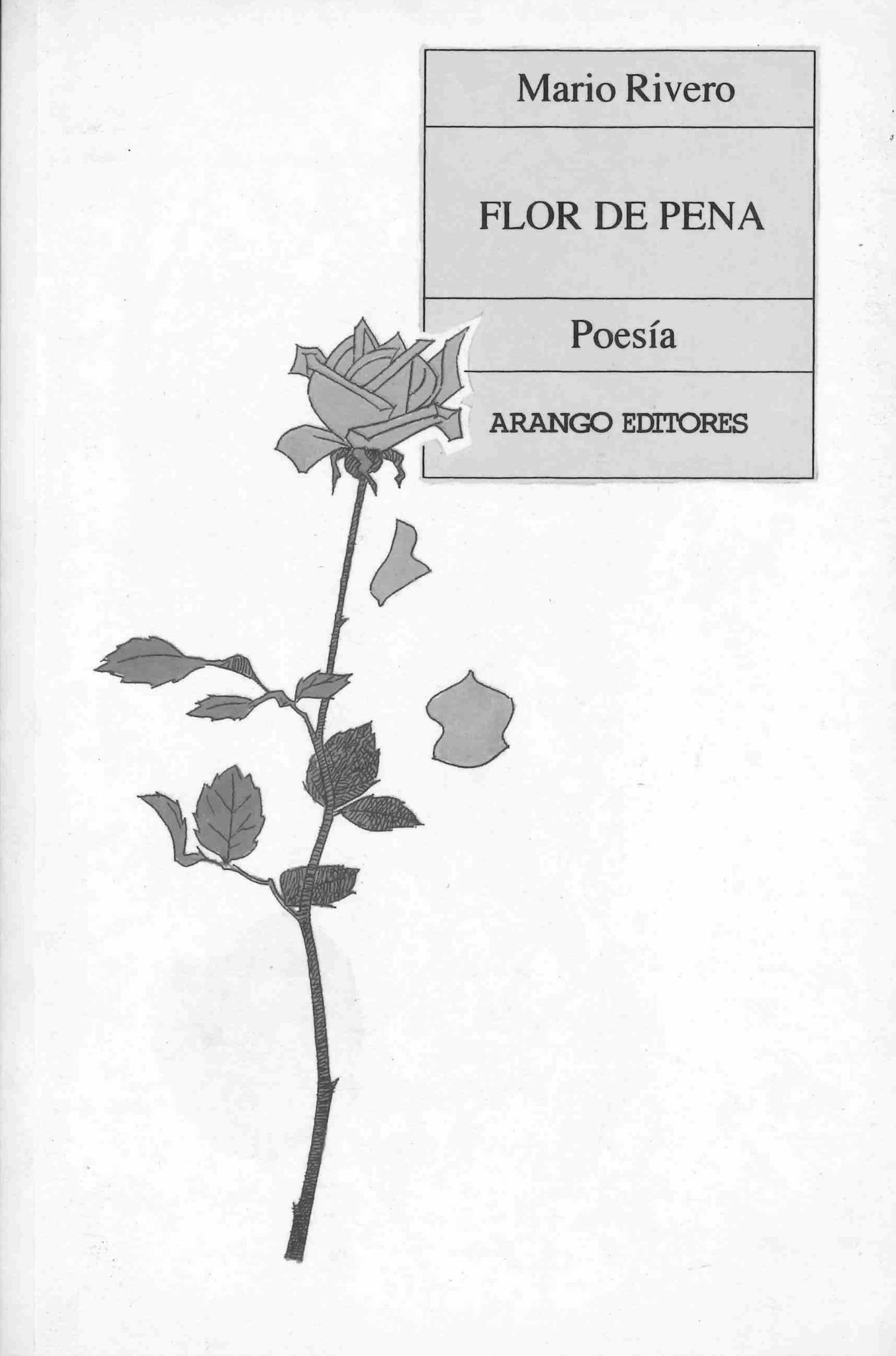
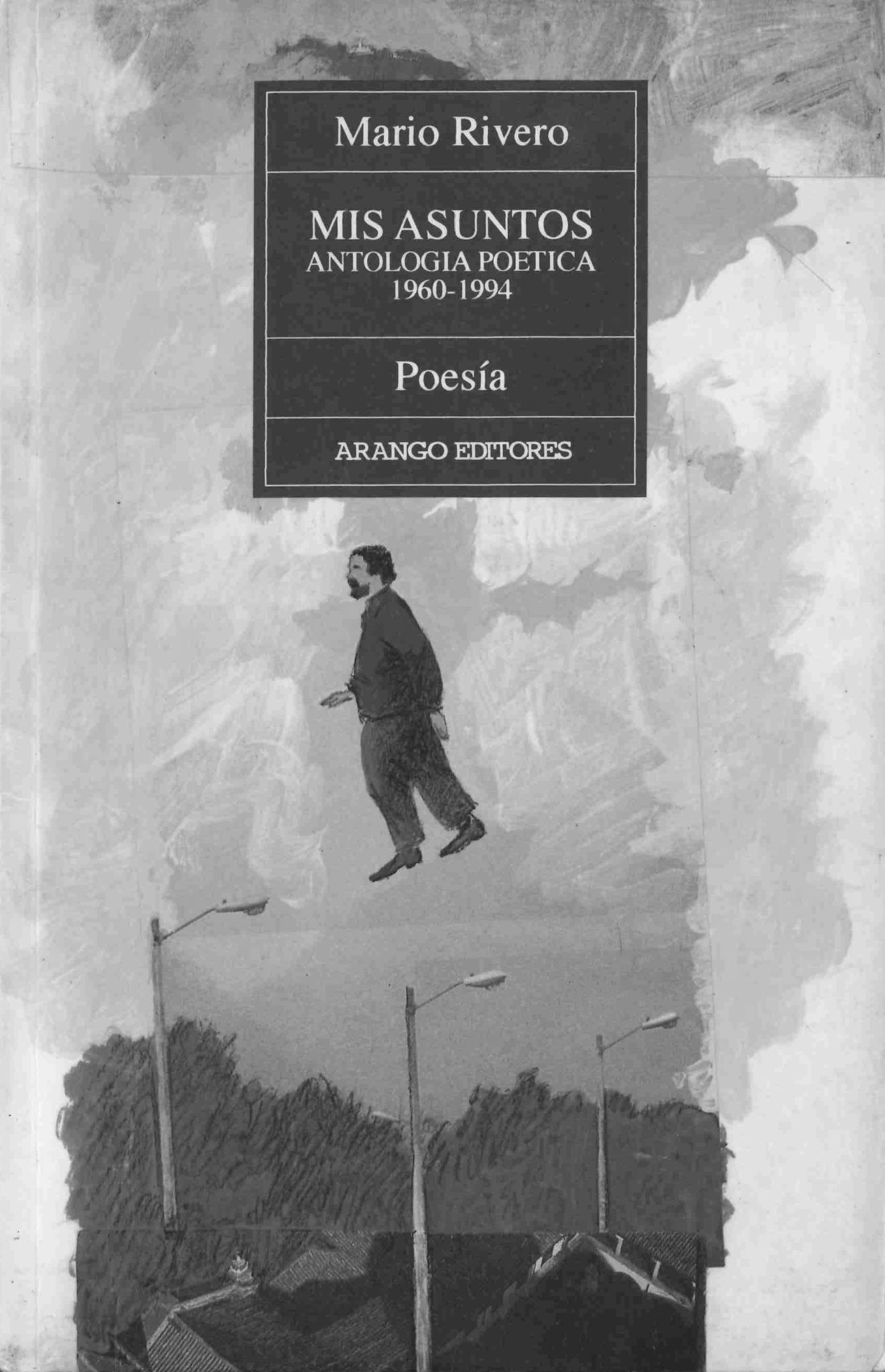
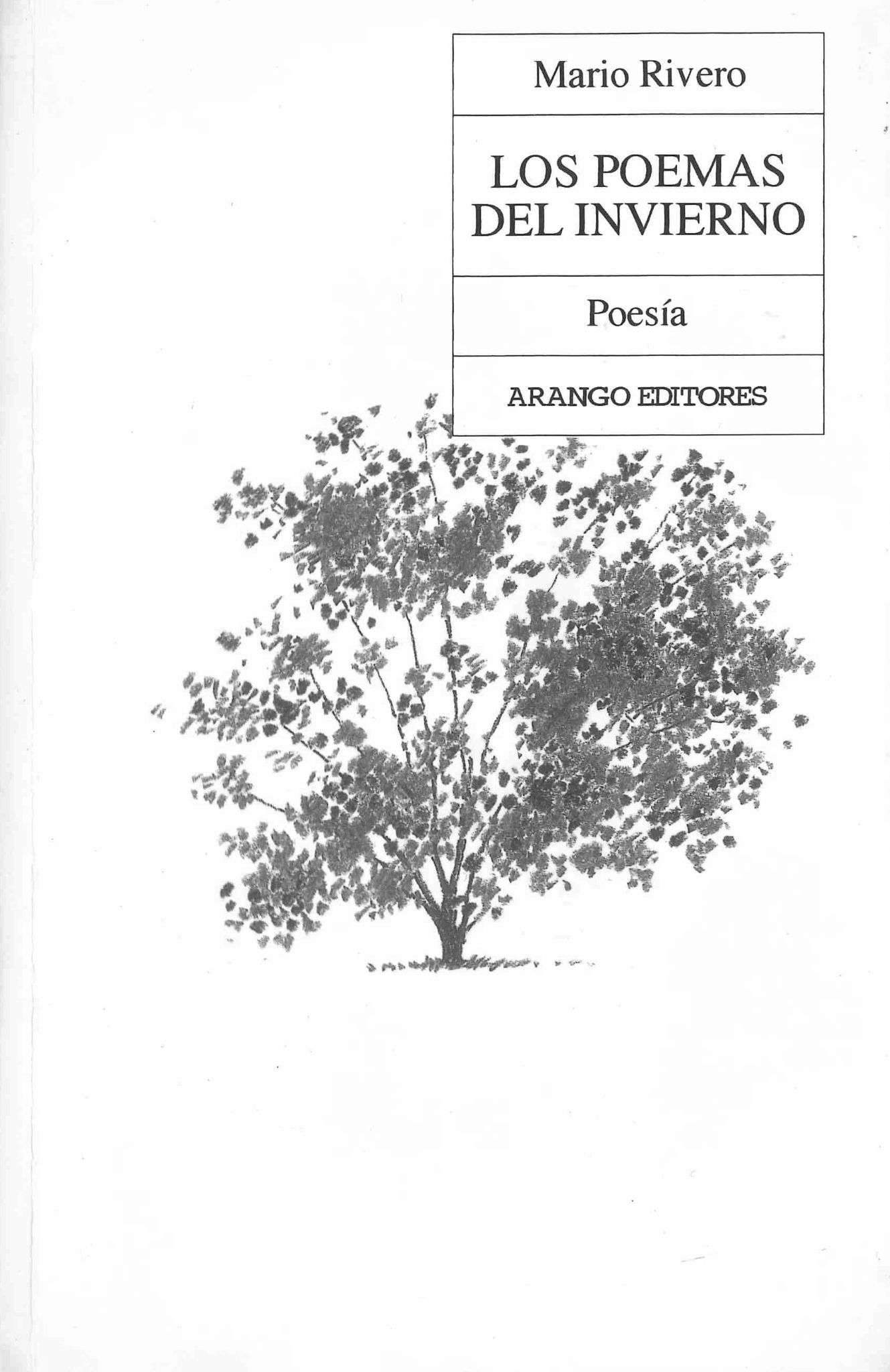
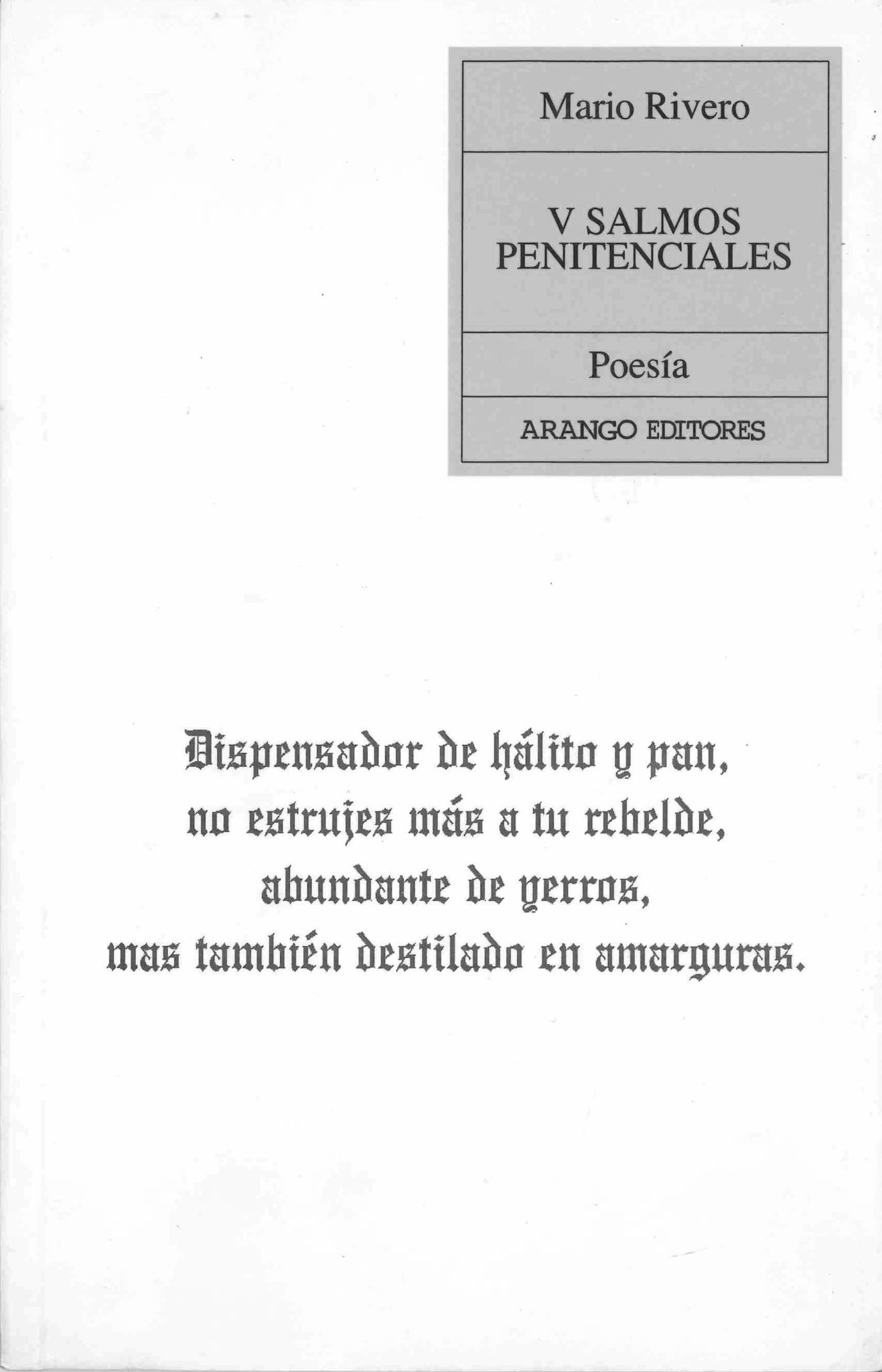

Marcos Fabián Herrera Muñoz: Nació en El Pital (Huila), Colombia, en 1984. Ha ejercido el periodismo cultural y la crítica literaria en diversos periódicos y revistas de habla hispana. Es miembro del comité editorial de la Revista musical La Lira. Sus crónicas se publican en la Revista Diners. Autor de los libros El coloquio insolente: Conversaciones con escritores y artistas colombianos (Coedición deVisage-con-Fabulación, 2008); Silabario de magia – poesía (Trilce Editores, 2011); Palabra de Autor (Sílaba, 2017); Oficios del destierro (Programa Editorial Univalle, 2019); Un bemol en la guerra (Navío Libros, 2019).